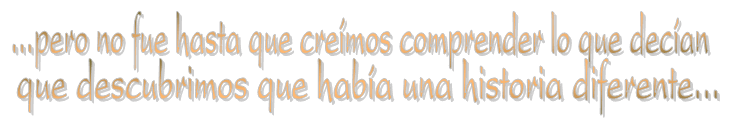
Llueve, y llueve a cántaros (agosto condenado agosto jodidamente frío y este agua, el agua, toda el agua que te inunda), y el cruce de las vías (el mundo hecho de barro), distorsionada la visión (ya has aprendido a convivir con el clonazepam que todo te lo muestra doble, filtrado por el cristal de la repetición eterna) y entras entonces a la sala (es una sala rústica y sin sillas, en la que sólo encontrarás banquetas destartaladas, una pequeña sala aislada de la lluvia torrencial que ahora ocurre -y por un rato- únicamente fuera, bastante mal calefaccionada, es una sala que te gusta, aún a pesar de su pobreza, por la extrañeza del trazado de las vetas de los enormes bloques de madera que conforman los anaqueles para libros), y eliges entre cientos, o dejas que uno de esos volúmenes te elija finalmente, por misteriosas razones que no existen en verdad (también lo sabes), y entonces lees, en un idioma ajeno y poco oracular (es una sala llena de papeles, pero ninguno de ellos está escrito en un idioma que comprendas, y aún así, a duras penas, descifras algo -o eso crees-), los mecanismos por los que grandes experiencias traumáticas producen el mismo tipo de descargas químicas en el cerebro, y dentro de algo indefinible (llamémosle cabeza) suena una melodía muy triste, porque recuerdas el final de una película que ya no volverás a ver, y todo te parece absurdo, asordinado y payasesco.
Pero no desesperes: this is a wonderful world, my friend, this is such an amazing world que ha conseguido encapsular esa felicidad faltante en comprimidos de 20 mg. Un clorhidrato para que olvides que no crees, que sabes que en esta sociedad no hay redención posible, que eres esclavo de un tiempo que te perfora desde dentro, que no compartes los mecanismos de generación de la ganancia, que quieres vomitar cada segundo en que oyes las palabras filosofía de mercado.
Sal del agujero en el que vives, mira a tu alrededor y piensa en cuánta gente se comporta como una hoja de otoño para quien suena imbécil hablar de fotosíntesis. Escúchalos llorar como corderos.
Si frente a semejante constatación, acaso se te ocurre buscar al pastor de este rebaño, felicidades.
Ya estás en condiciones de acceder al comprimido blanco anti-preguntas. Recuérdale al señor del guardapolvo que tilde el casillero de ‘tratamiento prolongado’, y presta tu conformidad en el reverso de la hoja que los seguros de salud tuvieron la deferencia de proveerte, previo timbrado y pago del arancel correspondiente para estos casos.
O del incremento de la lista de favoritos aquí, aquí y aquí también.
Si lo piensas un rato, acaba por parecerse peligrosamente a todo lo que sabes: yo sólo había guardado un boleto de ida a Ningunsitio, y el puñado de billetes que reservaba junto a la suma de todos los inviernos helados de mi vida.
Tal vez sólo era un poco más azul en la excentricidad de conservar en un compartimento en la maleta el frasco de pastillas, ese otro pasaje sin retorno, y el rastro de la ausencia que se lleva prendido como la insignia de los funambulistas desempleados: la sensación de múltiples trocitos afilados de cristal entre los dientes que tienen las niñas que trabajan en las tiendas donde sólo se puede ver a los paraguas en estuches cerrados, sin atisbos de lluvia.
Quería morir, porque a vivir ya le había visto la mueca detrás de la sonrisa.
Luego vinieron las tardes de hilar olvidos en tinta de recuerdos, uno tras otro, con un dedal de hierro en cada mano.
Luego vinieron los muchos frascos de lágrimas en conserva, las hojas llenas de palabras sin idioma, los ojos desorbitados y lunares de mariposas muertas con vocación de peces en la altura.
Para el silencio a plazos, basta impedir la cicatriz de cada uno de los huecos que a la gente le abren los muchos años en la cabeza, pero para remar de noche en la mitad del ruido, tan sólo basta un disco, un rato de canicas, y un método para recuperar los imperdibles extraviados en tiempos de colegio.
Me gustaría querer contarle a alguien que la noche se tiñe con tus colores los días más grises, y que te encuentro mal ubicado y todavía en mi lista de cosas imprescindibles: el color amarillo, el olor a lavanda, la luz de otoño que destilan los ojos de cada perro flaco que intuyo abandonado en los cruces de vías.
Algunas otras veces, me pierdo dando enormes paseos dentro del cementerio, y sé que pronto llegará el día en que simplemente me echaré allí a descansar todas las horas de tiempo útil que he devengado en jornadas de trabajo.
Hasta ese entonces, la deuda intravenosa que has adquirido por vivir en el planeta consiste en permitirle a los demás que te aniquilen a plazos, con la esperanza absurda de comprarte unos minutos al día para soñar que nada de esto es cierto, que alguna vez, que acaso, un día.