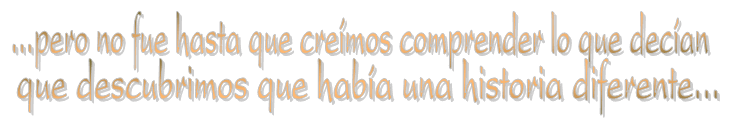
Si lo piensas un rato, acaba por parecerse peligrosamente a todo lo que sabes: yo sólo había guardado un boleto de ida a Ningunsitio, y el puñado de billetes que reservaba junto a la suma de todos los inviernos helados de mi vida.
Tal vez sólo era un poco más azul en la excentricidad de conservar en un compartimento en la maleta el frasco de pastillas, ese otro pasaje sin retorno, y el rastro de la ausencia que se lleva prendido como la insignia de los funambulistas desempleados: la sensación de múltiples trocitos afilados de cristal entre los dientes que tienen las niñas que trabajan en las tiendas donde sólo se puede ver a los paraguas en estuches cerrados, sin atisbos de lluvia.
Quería morir, porque a vivir ya le había visto la mueca detrás de la sonrisa.
Luego vinieron las tardes de hilar olvidos en tinta de recuerdos, uno tras otro, con un dedal de hierro en cada mano.
Luego vinieron los muchos frascos de lágrimas en conserva, las hojas llenas de palabras sin idioma, los ojos desorbitados y lunares de mariposas muertas con vocación de peces en la altura.
Para el silencio a plazos, basta impedir la cicatriz de cada uno de los huecos que a la gente le abren los muchos años en la cabeza, pero para remar de noche en la mitad del ruido, tan sólo basta un disco, un rato de canicas, y un método para recuperar los imperdibles extraviados en tiempos de colegio.
Me gustaría querer contarle a alguien que la noche se tiñe con tus colores los días más grises, y que te encuentro mal ubicado y todavía en mi lista de cosas imprescindibles: el color amarillo, el olor a lavanda, la luz de otoño que destilan los ojos de cada perro flaco que intuyo abandonado en los cruces de vías.
Algunas otras veces, me pierdo dando enormes paseos dentro del cementerio, y sé que pronto llegará el día en que simplemente me echaré allí a descansar todas las horas de tiempo útil que he devengado en jornadas de trabajo.
Hasta ese entonces, la deuda intravenosa que has adquirido por vivir en el planeta consiste en permitirle a los demás que te aniquilen a plazos, con la esperanza absurda de comprarte unos minutos al día para soñar que nada de esto es cierto, que alguna vez, que acaso, un día.