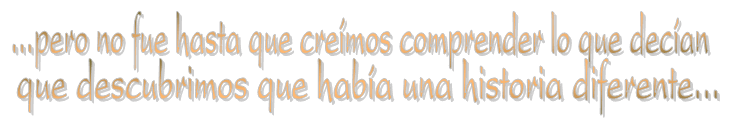
Ni Molly, ni Bloom, ni Dedalus
supieron nunca que yo estuve allí,
calle de por medio, bajo el aguacero
que cercenaba mis cigarrillos y mi cabeza,
la mirada fija en la ventana de ella, esperando
ver pasar su silueta o quizás esperando
no verla, sometido por las tenebrosas imágenes
que ese día de dieciocho horas el demonio
jugó a desparramar por la ciudad, ingrávidas
pero cortantes y que te dejan sin escapatoria.
Ellos no supieron de mí y nadie supo de mí
y tampoco supe yo de mí mismo, perdido
en esa insensata búsqueda comenzada
no sé dónde, quizás en los hoscos páramos
del lago Arán, sólo para escuchar su voz
una vez más, una sola. ¿Quién no ha querido
escuchar una querida voz al menos una última vez,
y que después se extinga todo, el cielo
y la tierra, y las llamas de un incendio final
lo consuman a uno para siempre y que su huella,
la huella de un pie rodeado de cenizas, se perpetúe
cien siglos en una calle triste, con deseos
sin hueso ni carne, ni ningún esplendor ni sentido?
Alguien podría perderse por allí otra noche
de otro día y quizás preguntarse el motivo de que las cosas
carezcan de explicación mientras la lluvia y un recuerdo
cercenan su cabeza y decirse, entonces, que es hora
de volver al hogar original y no ser ya más devastado
en medio de una partida final, disputada
sin nadie del otro lado de la mesa.
Willy G. Bouillon,
Dublín bajo la lluvia.